recuerdo mori
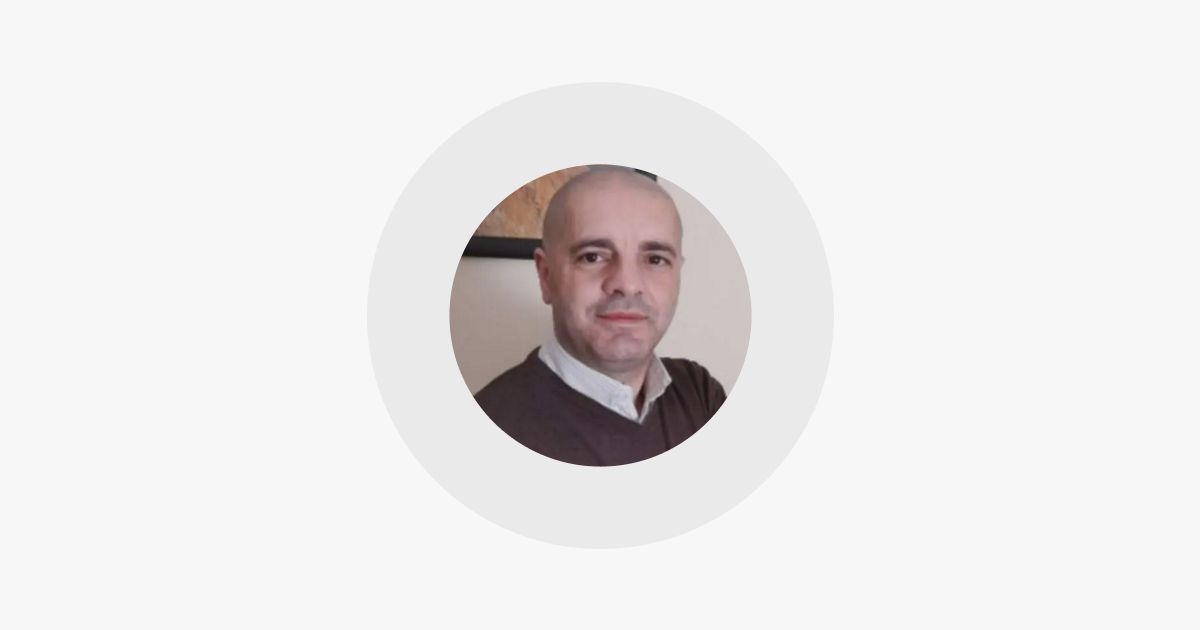
¿Cómo abordar un tema como la muerte? Sin dudar de que se trata de un tema serio, si no el más serio, sin duda el más definitivo, ¿qué tono debemos dar a estas líneas? ¿Que timbre? ¿Cuál es el color apropiado? ¿Animado, informal («en relación de tú a tú con la muerte»), relajado? ¿O serio, pesado y melancólico? Pero, en primer lugar ¿por qué elegir un tema tan macabro? ¿Por qué? O, por otro lado, ¿por qué elegir un tema tan común? La muerte tiene, de hecho, esta ambigüedad: es al mismo tiempo chocante y banal. ¿Y por qué abordar el tema? ¿Del lado de los vivos, del lado de los muertos? Por supuesto, este último enfoque sería una especie de préstamo, a la vez un signo de arrogancia y un ejercicio especulativo. Un filósofo podría decir: un vagabundeo metafísico. “Aquello hacia lo cual no puedo arrojarme, porque en ello no muero, estoy privado del poder morir, en ello se muere, no se detiene y no se termina de morir” (Blanchot). Ellos, los cadáveres, caen como fichas de dominó en fila india, mientras yo miro, impotente, y cuando llega mi turno, porque lo será un día, en ese momento ya no soy yo, sino un cuerpo sin alma, un cuerpo sin dueño, que ya no me pertenece, pertenece al mundo de los muertos. Sólo en un soplo sobrenatural, en un orden divino, como en el episodio de Lázaro, puede mi carne serme restituida y yo volver a la carne. “Lázaro, ven fuera”, según el evangelista Juan. Más interesante aún sería volver en cuerpo glorioso, de esos que habla San Pablo y que reconoce la teología, la Resurrección de la carne, pero no entraré allí. Después de varias consideraciones, reconozco que sin pensarlo mucho, opto por lo más fácil, opto por lo más difícil: la muerte se presta a la paradoja. Un caso particular, una experiencia inmediata. No es un tratado filosófico ni una aberración metafísica. Como la extraña enfermedad que afectó a São Paulo, es algo que llevo conmigo y que me acompañará hasta el final. Lo expreso dentro de mis límites y con mis propias palabras. Podría verse como un memento mori.
Natália estuvo en mi casa durante los períodos en que recibí quimioterapia y radioterapia. Mi casa estaba cerca del hospital oncológico, así que la solución era obvia. Sin haber fumado nunca – “¡Nunca me meto un cigarrillo en la boca!” – sufría de cáncer de pulmón. Era de Peniche, tierra desolada, destinada a la pastelería y a la gente de mar, el mayor en la pesca y el menor en el surf. Con su hija mayor casada en Oporto, fue allí pero la institución le dio el visto bueno: además de la ubicación, el servicio era mejor, los técnicos más amables y las habitaciones más acogedoras que en la capital. Factores que pesan en estos momentos. Fueron meses de momentos complicados y dolorosos, con estancias prolongadas en cama y episodios de pérdida de apetito y consecuente pérdida de peso, y con la inevitable caída del cabello. Con dientes rotos y uñas rotas, con vómitos constantes. Sin embargo, con nosotros sentí que Natália era una mujer feliz, dándole un significado amplio a la felicidad aquí. Su marido y sus otros dos hijos venían siempre que tenían un descanso, el primero desde Peniche, donde trabajaba, el segundo desde Lisboa, donde estudiaban. Recuerdo particularmente un día en que recibimos una visita de un amigo. Refleja el ambiente de tranquilidad y buen humor en el que vivíamos. Descaradamente preguntó si podía fumar en la sala de estar, donde estábamos todos reunidos. El anfitrión, con esa facilidad que rara vez lo abandonaba, respondió que sí, después de todo tenía cáncer. Todos los presentes estuvieron de acuerdo con el humor de la situación y volvieron a mencionarlo en las conversaciones familiares alrededor de la mesa. Lo mismo volvió a ocurrir cuando ella ya estaba desaparecida.
Conocí a Natália unos años antes en una cena en Peniche, una cena que sirvió de presentación a la familia Querido. Era una mujer bonita, de ojos y cabello negros, de baja estatura –tenía unos cuarenta años-. Fue una velada agradable, con el tono habitual de elogios hacia su hija, futura esposa, y una conversación informal intercalada con cierta curiosidad. Vivaz y comunicativa, era el contrapunto de su marido, más desconfiado y atento a cualquier signo de debilidad por mi parte –a pesar de mi ofrecimiento de una botella de vino de Oporto– y era ella quien pagaba el diálogo. Lo cierto es que la conversación fluyó, sin pausas reseñables, al menos de esas embarazosas, en las que me decían que Emiliana tenía “un hogar”, que venía de buena familia, etcétera. Después de cenar me ofrecieron un tour por la ciudad, donde los principales lugares de interés estaban íntimamente ligados a la trayectoria de Emiliana como niña y adolescente. Os aseguro que me he llevado muy buenas impresiones de Peniche. Así como yo no conocía Peniche en aquella época, Oporto también era un territorio desconocido para mi futura suegra. Sin embargo, el destino los unió a todos.
Todo empeoró, lo cual es común en la mayoría de estos casos, y las últimas semanas han sido angustiosas y dolorosas. Natália acabó internada en el hospital. Sería por poco tiempo. Trasladado por un par de días a cuidados paliativos, fue a última hora de la tarde, de esa última tarde, cuando la familia de sangre se reunió por última vez alrededor de la cama, mientras el paciente ya mostraba gran dificultad para respirar. Necesitaba llegar a lo profundo, como si extrajera el oxígeno que necesitaba de un cuerpo extraño. Estuvo mal, estuvo muy mal. Salí de la habitación, porque hay momentos en que simplemente somos demasiado y el amor tiene límites que no se pueden cruzar. Aunque ya no podía hablar, había cosas que decirle y decirle, abrazos que darle y darle, consuelos etéreos por los que llorar.
Se decidió, ya no puedo decirlo por arte de magia, que yo haría guardia esa noche. Fuimos a cenar a algún sitio, comimos muy poco y, en el metro, cuando ya todos estaban instalados en sus casas, volví a aquella habitación, a pesar de todo, nada desagradable. Con un libro de filosofía en la mano, entré en la habitación caldeada, saludando alegremente, quizá demasiado efusivamente. Natália durmió con la cabeza girada hacia el lado opuesto. Probablemente no haya nada más aburrido que tener un filósofo en tu lecho de muerte, recuerdo haber pensado. El peso de la sentencia será el doble si se trata de uno de esos filósofos metafísicos, capaces de hacer afirmaciones como “El hombre es un ser-para-la-muerte”.
Fue cuando me di la vuelta en la cama cuando la cruda realidad me golpeó de frente: con expresión desconsolada, con los ojos apagados, con una mirada muy triste, el cuello colgando de la almohada, que acababa de ser colocada como estaba. La boca entreabierta, el labio inferior colgando por primera vez en mi vida, al menos así, de eso estoy seguro, desfigurado por la gravedad. Bajo la tenue luz artificial, yacía Natalia. (Sólo después reflexioné que Natália había muerto sola). Llamé a una enfermera, que entró rápidamente en la habitación y confirmó el diagnóstico: acababa de pasar y ella todavía estaba viva, me aseguró. Me pidió que saliera momentáneamente de la habitación para que él y sus colegas pudieran realizar ciertas operaciones (sobre las que me abstuve de preguntar). Salí a la fría noche de diciembre y, bajo el cielo estrellado, llamé a Emiliana, quien respondió inmediatamente: “Tienes que ser fuerte…” fueron las primeras palabras que me vinieron a la mente. Y ella se fue…
Más vivo que un filósofo sería alguien como Oscar Wilde, quien, según se dice, pidió una botella de champán en sus últimos momentos y luego dijo: «Me estoy muriendo por encima de mis posibilidades». A esto lo podemos llamar presencia de ánimo. Abrimos una de estas botellas y brindamos en familia por el espíritu de Natália.
observador





